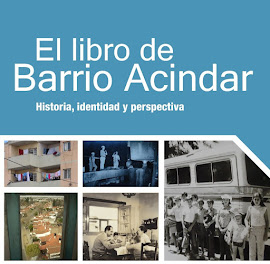Las Memorias y las Políticas de la Memoria: lo que fuimos
Al pensar en nuestro pasado reciente no podemos evitar la imagen de los desaparecidos, de hablar de Terrorismo de Estado y ahí mismo enunciar la tríada “memoria, verdad y justicia”, términos que cuentan con la carga simbólica de lo irresuelto y que definen así una variada agenda de cuestiones vinculadas a heridas que precisamente se encuentran aún abiertas y se saben irreparables. La políticas de la memoria pasan a constituir una forma concreta de acción, un instrumento aplicado en función de recuperar continua y críticamente este pasado reciente del que aún quedan asuntos pendientes en términos jurídicos, pero fundamentalmente sociales.
Al pensar en nuestro pasado reciente no podemos evitar la imagen de los desaparecidos, de hablar de Terrorismo de Estado y ahí mismo enunciar la tríada “memoria, verdad y justicia”, términos que cuentan con la carga simbólica de lo irresuelto y que definen así una variada agenda de cuestiones vinculadas a heridas que precisamente se encuentran aún abiertas y se saben irreparables. La políticas de la memoria pasan a constituir una forma concreta de acción, un instrumento aplicado en función de recuperar continua y críticamente este pasado reciente del que aún quedan asuntos pendientes en términos jurídicos, pero fundamentalmente sociales.

A su vez, las políticas de la memoria son inescindibles de las diversas formas impuestas de olvido, que bajo el velo de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e Indultos, se gestaron durante décadas en nuestro país al calor del temor siempre presente de un nuevo golpe a la democracia. Pero la Argentina recuerda, tiene Memoria. Esta cuestión de “la Memoria”, de todos modos, no ha sido exclusiva de nuestro país ni de nuestra historia. Desde mediados del siglo pasado ha tomado un rol protagónico tanto en las investigaciones científico-sociales así como en los discursos y agendas estatales. Qué entendemos por Memoria sería la primera incógnita que debemos respondernos, a pesar de la densidad que este concepto posee. ¿Es tanto recordar hechos como nombrarlos, darles un marco de referencia, un acto por medio del cual enunciamos hechos contenidos en una narrativa que construimos para que el recuerdo pueda ser comunicable? En la Memoria se concentran la potencia del propio sujeto que recuerda, y recordar, vale la pena “recuperarlo”, viene del latín “recordari”: volver a pasar por el corazón.
Pero, a diferencia de Ireneo Funes –conocido como Funes el memorioso- nuestra memoria no es total, recordamos acontecimientos, situaciones, personas, hechos, es decir, un pasado, pero que cobra sentido a partir de un anclaje o vínculo significativo con nuestro presente. Sin embargo, el recuerdo no es solo un proceso subjetivo individual, sino también un acto conjunto por medio del cual recordamos a otros y con otros. Ser parte de diferentes vínculos sociales, de grupos, barrios, ciudades, de un país, compartir una misma historia, una cultura nos hace referenciarnos con otros con quienes recordamos. Hablamos entonces de memorias compartidas, que se superponen, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y también, en relaciones de poder. Como diría Elizabeth Jelin, “la memoria es un campo de acción en que se negocian formas de ser y estar en el mundo”.
Podemos citar el caso de la Guerra Civil Española, el Holocausto judío, las dictaduras latinoamericanas como registros “históricos” donde la Memoria ha sido la herramienta fundamental y privilegiada en la recuperación y reconstrucción de estos acontecimientos históricos que para cada pueblo significaron no simples “hechos” listados en una cronología histórica, sino profundos quiebres en las sociedades que los sufrieron.
Podemos citar el caso de la Guerra Civil Española, el Holocausto judío, las dictaduras latinoamericanas como registros “históricos” donde la Memoria ha sido la herramienta fundamental y privilegiada en la recuperación y reconstrucción de estos acontecimientos históricos que para cada pueblo significaron no simples “hechos” listados en una cronología histórica, sino profundos quiebres en las sociedades que los sufrieron.
Aquí ingresan las “Políticas de Memoria” de un Estado, por las cuales referimos a ciertos modos de recordar y/o conmemorar hechos y procesos históricos. Construcción social del recuerdo, la Memoria es materia de la Historia, del saber científico de estos hechos y procesos históricos. Pero henos aquí que las Políticas de Memoria se concentran no en todos estos hechos y procesos del pasado -y en ello comporta cierta especificidad- sino en aquellos que cobran una significación vinculada a procesos “no” superados bajo el peso de lo ya acontecido.